
En el juego antagonista de la muchedumbre, de su formación y de su igualmente veloz disolución, la policía recompone sin cesar la normalidad social…

En el juego antagonista de la muchedumbre, de su formación y de su igualmente veloz disolución, la policía recompone sin cesar la normalidad social…

“El payaso carismático, pesadilla weberiana de nuestros días” (p. 55)
P or medio de la misteriosa y feliz coincidencia del invierno más frío que recuerde (con su invitación a la lectura de interiores, ¿qué más se puede hacer? Claro, ver películas, diría Charly) y de la etapa más agria del criminal vaciamiento de los Servicios de Radio y Televisión de la Universidad Nacional de Córdoba, con su corazón en la desolada situación de centenares de trabajadoras y trabajadores tratados como material de descarte, la llegada de este magnífico librito de Andrea Cavalletti no puede ser más oportuna. Quizás no sea tan azarosa, sin embargo, la circunstancia de que el libro fuera publicado originalmente en 2009 (y en 2013 su traducción castellana), pero su actualidad sea aún más acentuada hoy que entonces.
Es que si desde que en 1979 Jean-François Lyotard diagnosticara el final de los grandes relatos y poco más de una década después, ya en una veta de marcada decadencia teórica, Francis Fukuyama celebrara el fin de la historia, se han sucedido las letanías a las grandes categorías del pensamiento emancipatorio, ha sido la misma historia la que los ha desmentido.  Y si en la segunda década de este siglo inclemente Cavalletti vislumbró, con justicia, una acumulación de indicios que hablaban de una profundización de la necesidad del retorno de aquella venerable tradición de pensamiento que, atenta a la restitución de la siempre postergada justicia con las víctimas de la prepotencia de los vencedores, era construida en el fragor mismo del antagonismo, quince años más tarde esas señales se han acumulado de tal modo que permiten sospechar un paso hegeliano de la cantidad a la cualidad. Tras el interregno de las tres décadas del Estado de Bienestar, desde mediados de los 70 la situación no ha hecho sino empeorar para las grandes mayorías, con una aceleración brutal en estos últimos años, sea en la bufonesca versión vernácula como en las más “respetables” de la vieja Europa. Frente a esto, a todo esto, urge volver a pensar en términos de “clase”.
Y si en la segunda década de este siglo inclemente Cavalletti vislumbró, con justicia, una acumulación de indicios que hablaban de una profundización de la necesidad del retorno de aquella venerable tradición de pensamiento que, atenta a la restitución de la siempre postergada justicia con las víctimas de la prepotencia de los vencedores, era construida en el fragor mismo del antagonismo, quince años más tarde esas señales se han acumulado de tal modo que permiten sospechar un paso hegeliano de la cantidad a la cualidad. Tras el interregno de las tres décadas del Estado de Bienestar, desde mediados de los 70 la situación no ha hecho sino empeorar para las grandes mayorías, con una aceleración brutal en estos últimos años, sea en la bufonesca versión vernácula como en las más “respetables” de la vieja Europa. Frente a esto, a todo esto, urge volver a pensar en términos de “clase”.
Cavalletti estructura su apuesta en 55 viñetas, de no más de tres páginas, que van desde la meditación fundamentalmente conservadora sobre los peligros de la masa que hacia finales del siglo XIX y comienzos del XX construyeron Gustave Le Bon, Gabriel Tarde y Sigmund Freud, develando una suerte de centro secreto en la París capital del siglo XIX de Baudelaire y Walter Benjamin. París, en esta perspectiva, sería el epítome de la ciudad como neutralizadora de las energías potencialmente infinitas de la muchedumbre por medio de la doble herramienta del urbanismo y la vigilancia:
“En el juego antagonista de la muchedumbre, de su formación y de su igualmente veloz disolución, la policía recompone sin cesar la normalidad social, instaurando el dominio indiscutido de ‘los hechos’. París es la capital de Haussmann y del comisario Bertillon, es la sociedad que avanza ahí donde la multitud sediciosa emprende la retirada” (19)
Pero ese período es también el de la construcción de la obra de uno de los dos héroes intelectuales del libro. Porque es entre las segunda y la cuarta década del siglo XX cuando Walter Benjamin, partiendo de aquellas lecturas, les imprime un giro sorprendente que le lleva a descubrir, detrás de las infames muchedumbres, una potencia secreta de emancipación que no les preexiste, sino que se construye en el tiempo mismo de su manifestación: a redescubrir, en suma, en la multitud a la vieja clase marxiana. Que puede emerger de la ofuscación de la masa sólo en cuanto se haya puesto en acción. Será entonces cuando, gracias a la solidaridad indeclinable entre sus integrantes, cuando, asombrada, descubra su potencia positiva:
“El proletariado dotado de conciencia de clase forma una masa compacta vista sólo desde afuera, en la representación que de él tienen sus opresores. En el instante en que asume su lucha de liberación, su masa en apariencia compacta en verdad ya se ha relajado; deja de estar dominada por la simple reacción y pasa a la acción. El relajamiento de la masa proletaria es obra de la solidaridad. En la solidaridad de la lucha de clase proletaria se suprime la oposición, muerta y adialéctica, entre individuo y masa; esta oposición no existe con respecto al camarada”
Cuando no hay solidaridad ni conciencia, no hay clase, sólo la triste muchedumbre pequeño burguesa, esa en la que maduraban los prejuicios antisemitas que estallarán en el infausto corazón del siglo.
El segundo protagonista de la bella meditación de Cavalletti es, se habrá adivinado, Karl Marx. De él, quien es curiosamente invocado tras el repaso de los textos reseñados, no toma el autor los conceptos teóricos más famosos ni las obras canónicas, sino uno más secreto y actual (el “otro Marx”, como dijo Oscar del Barco). Pues será por medio de la alianza de ese Marx con su irreverente y lúcido lector Walter Benjamin (y, en menor medida, con Gyorgy Lukács, Günther Anders y Julio Verne) que Cavalletti propondrá el redescubrimiento de la vigencia de ese concepto en una clave sorprendente, ajena por completo al triste moralismo del sacrificio:
“Es necesario reencontrar entonces la concatenación: dialéctica, solidaridad, límite, epicureísmo. Es necesario reencontrar, siguiendo a Fallot, el placer en la solidaridad, el hedonismo en la lucha” (95)
Si la clase sigue teniendo un significado en nuestro desconcierto, es porque anima todavía la esperanza de una felicidad siempre prometida y siempre postergada, alejando los miedos irracionales y descubriendo en el corazón de las reivindicaciones clasistas el justo placer de la sublevación:
“Sin embargo, por la misma razón no hay deseo alguno que no pueda ser limitado, no existe un miedo que no pueda extinguirse en el mar ilimitado de las necesidades de aquellos que son explotados y esclavizados. Por consiguiente: ningún altruismo, sólo hedonismo. Ningún moralismo; una vez más, sólo el anonimato del placer” (101)
En esa reconciliación del placer y la justicia se cifra el valor de esta obra erudita sin ostentaciones, escrita en una prosa que abunda de hallazgos poéticos sin perder nunca el hilo argumental y que nos recuerda, más que oportunamente y como ya supieron los grandes clásicos del pensamiento, que la felicidad se parece poco a esa carrera enloquecida en la que sólo cuenta llegar primero, y más a la fiesta interminable de la solidaridad entre los iguales.
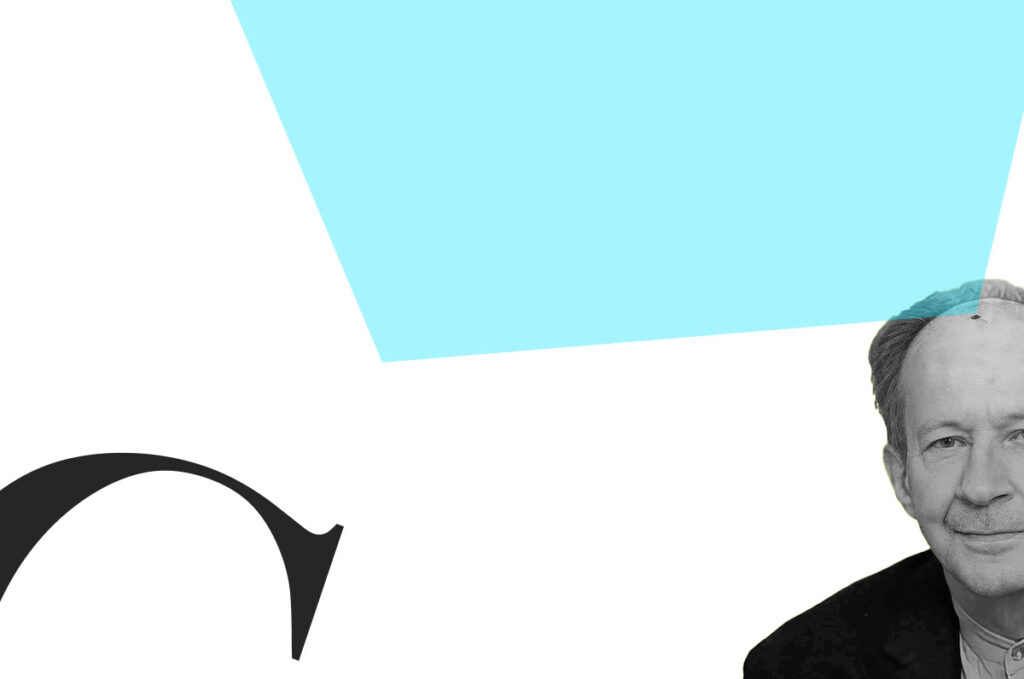
La hipótesis que intentamos proponer es que si la convención que rige la mecánica cuántica es que la realidad debe eclipsarse en la probabilidad, entonces la desaparición es el único modo en el cual lo real puede afirmarse perentoriamente como tal…
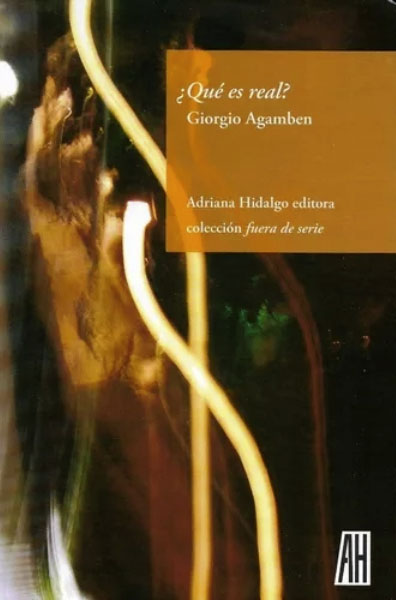
La reseña busca poner en contexto la intervención de Agamben y problematizar sus conclusiones, sin dejar de valorar el enorme aporte que hace al poner atención a un caso singular para situar la pregunta por lo real.

En estos días inciertos, cuando parece que los gritos se oyen más que los susurros, los libros siguen manteniendo vivo el diálogo silencioso de un par de ojos que escuchan la voz de unas
hileras de letras.

Cada vivencia de estadio también se vuelve una apelación nueva, drástica, ni política ni jurídicamente concreta, a su derecho a existir.

A través de una reconstrucción de los insospechados significados políticos y religiosos que la Arcadia y sus habitantes tuvieron en el mundo antiguo, este ensayo arroja nueva luz sobre conceptos de nuestra tradición política como el de ley.

Como nosotros mismos y nuestras esperanzas, los libros son frágiles.

Leer es un misterio, no sabemos de antemano los efectos que puede causar. En este texto se manifiesta el deseo, el derecho y la necesidad de que sean cada vez más quienes leen, quienes experimenten este misterio.
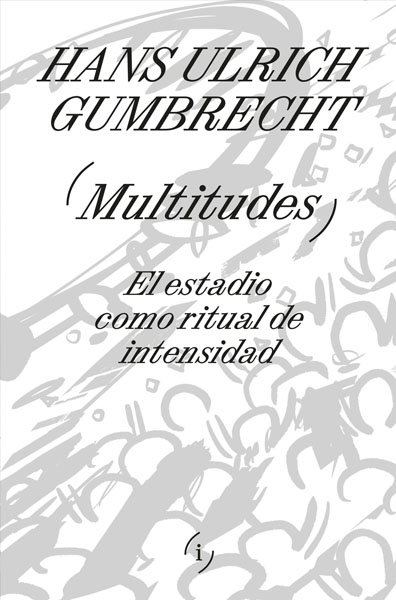
Hay una transversalidad en los estadios deportivos de todo el mundo: el público masificado.