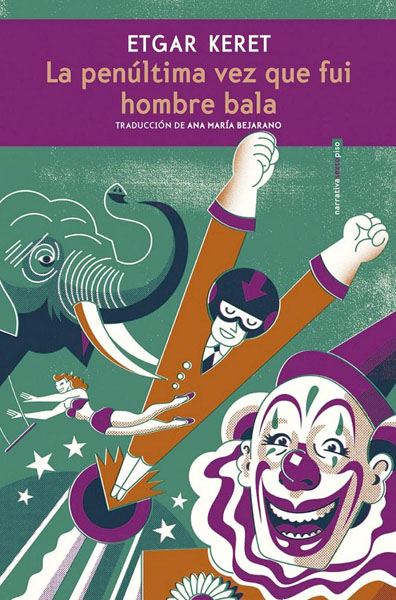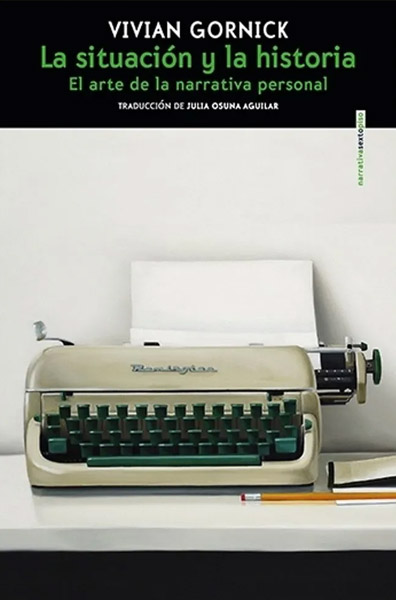En la primera novela del escritor norteamericano Forrest Gander se revisa la forma en la que concebimos la amistad, la fidelidad y la traición. Con una prosa dotada de vuelo poético, Como amigo muestra lo que ocurre cuando las fronteras del deseo se vuelven difusas.
≈
L a amistad frecuenta la literatura con ejemplos notables. Virgilio acompaña a Dante desde el paisaje infernal hasta las puertas del cielo como un guía atento, comprometido con esa búsqueda que no es suya pero requiere su presencia. Del mismo modo, Sancho entiende que ningún interés personal se compara con el vínculo forjado con el Quijote a lo largo de tantas páginas y aventuras. Instantes antes de morir, Hamlet detiene el impulso suicida de Horacio y le ruega que conserve la vida para justificar sus actos ante la hostilidad del mundo.
Esta especie de épica fraternal, que se replica hasta el presente con ligeras variantes, plantea una relación desigual. Por un lado encontramos personajes excepcionales, dignos de admiración, que llevan adelante la historia y, fundamentalmente, su historia. A su lado están los otros, los amigos fieles, siempre dispuestos, que siguen al protagonista aunque no lleguen a comprenderlo de manera cabal: Sherlock Holmes y John Watson.
Como amigo, la primera novela de Forrest Gander, muestra lo que ocurre cuando la alquimia de la amistad entra en crisis. Y entra en crisis porque las fronteras entre el deseo y el amor suelen desdibujarse, porque la fascinación por el otro puede revelarse como anhelo de destrucción, porque compartir la vida con alguien extraordinario pone de manifiesto lo insignificante de nuestra propia existencia.
Escrita de manera fragmentaria y desde distintas perspectivas, la trama comienza con la minuciosa descripción de un parto. Los dolores de una madre demasiado joven, un padre ausente y una abuela condicionada por la religión hacen de la escena un acontecimiento doloroso. Apenas nace, el bebé es dado en adopción.
Sin hilo de continuidad, la historia hace un salto en el tiempo y se concentra en la relación entre Les, el protagonista, y Clay. Ambos hacen mediciones de terreno para una compañía topográfica en el estado de Arkansas. Dentro de un ámbito eminentemente rural, Les se destaca. Dotado de una imaginación y una sensibilidad singular, es el centro de atención en cualquier circunstancia. No solo está lleno de anécdotas sino que sabe de jazz, de cine, ha leído poetas que nadie conoce e incluso escribe versos que guarda con recelo. Contrajo matrimonio con Sarah y tiene (o debe tener) amantes porque las mujeres solo tienen ojos para él. Con apenas veinticinco años parece haber vivido, al menos desde la perspectiva de su amigo, varias vidas.
Clay se mueve en su sombra. Cuando no está en el bar, eclipsado al oírlo hablar de asuntos que desconoce, visita a Sarah para hablar de él. O se refugia en su propio hogar para imitar los matices de la voz de su amigo, los gestos de su rostro, la postura de ese cuerpo que le resulta tan hermoso como inaccesible.
Les miente. Todo el tiempo. Y Clay lo sabe. Pero esa capacidad para inventar historias alucinantes ejerce un poder de atracción irresistible, erótico y existencial a la vez.
Yo estaba desesperado por que notara mi presencia, por caerle bien. Pero no tenía nada que ofrecerle a alguien así. Mi adoración no valía nada. Él había despertado en mí algo inmenso, de esas cosas que le cambian a uno la vida. La idea de un modo diferente de habitar el mundo.
 Clay sopesa su vínculo con Les. Reconoce que lo quiere, hasta que podría estar enamorado de él, o de su esposa, o de ambos. Pero, cuando decide sincerarse, acepta que en realidad quiere otra cosa: quiere ser él, ocupar su lugar en el mundo, abandonar el papel secundario al que lo ha relegado la trama de la vida.
Clay sopesa su vínculo con Les. Reconoce que lo quiere, hasta que podría estar enamorado de él, o de su esposa, o de ambos. Pero, cuando decide sincerarse, acepta que en realidad quiere otra cosa: quiere ser él, ocupar su lugar en el mundo, abandonar el papel secundario al que lo ha relegado la trama de la vida.
El relato de Clay se interrumpe cuando ocurre un acontecimiento inesperado que, a su vez, será el puntapié para conocer la voz de Sarah. En esta parte, la historia abandona su carácter narrativo en favor de un despliegue poético que permite conocer la intimidad de Les y su pareja, sus códigos, los vaivenes versificados de una relación amorosa que termina signada por la tragedia.
Cabe destacar que Forrest Gander es poeta. En este campo -en el que tiene varios libros publicados y que lo llevó a estar nominado al premio Pulitzer-, el autor exhibe su capacidad para construir imágenes precisas en pocas líneas. Una belleza cargada de tristeza emerge de las palabras que hablan de Les, al recordar pequeños momentos, temores, entregas, gestos. En un pequeño párrafo, Sarah consigue capturar aquello que se escurre del relato de Clay, aquello que resultó invisible para el amigo:
…nos salvaste a todos del lugar común. Extraías lo mejor de cada uno. Ése era tu gran don.
Como amigo termina con un breve capítulo en el que, finalmente, aparece la voz de Les. Son pequeños parlamentos en primera persona, sin un orden específico, extraídos de una entrevista. La sucesión de frases funcionan como breves ensayos en torno a la poesía, la empatía, la violencia, la generosidad, la amistad.
A través de estas reflexiones finales, Gander reconfigura al protagonista de la novela, lo simplifica y complejiza a la vez, lo acerca. De esta manera, cada idea de Les se convierte en un invitación a volver sobre los capítulos anteriores para comprender el porqué de sus actos, de sus decisiones, de sus palabras, del mismo título de la novela. Porque, como expresa en un fragmento, me gustaría creer que hay esperanza, digamos, en el hecho de poner atención a las palabras.